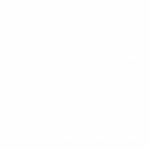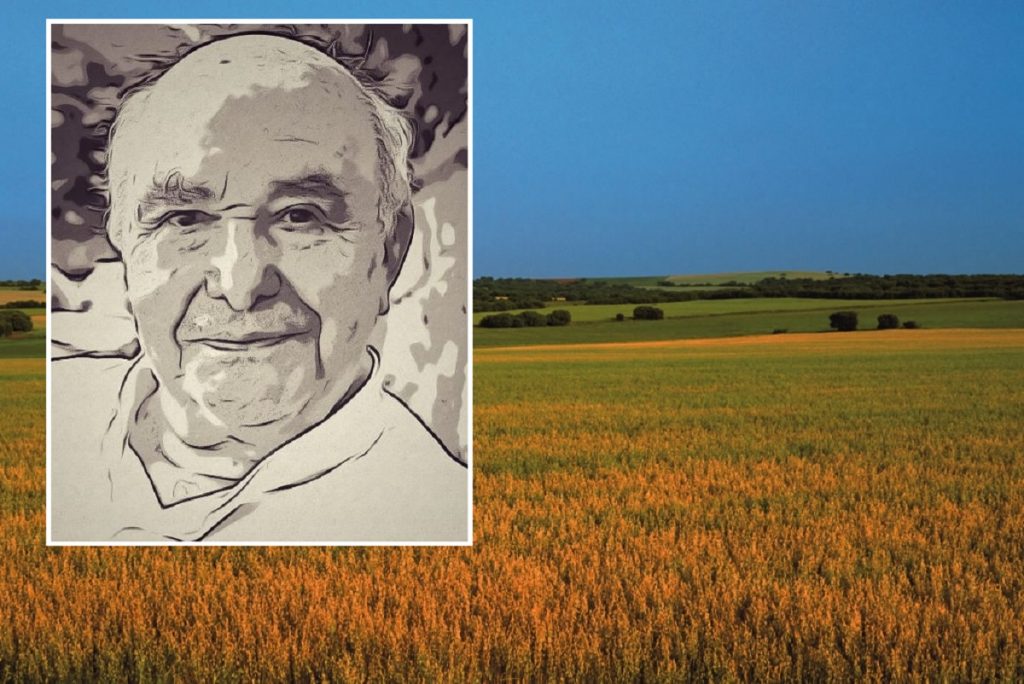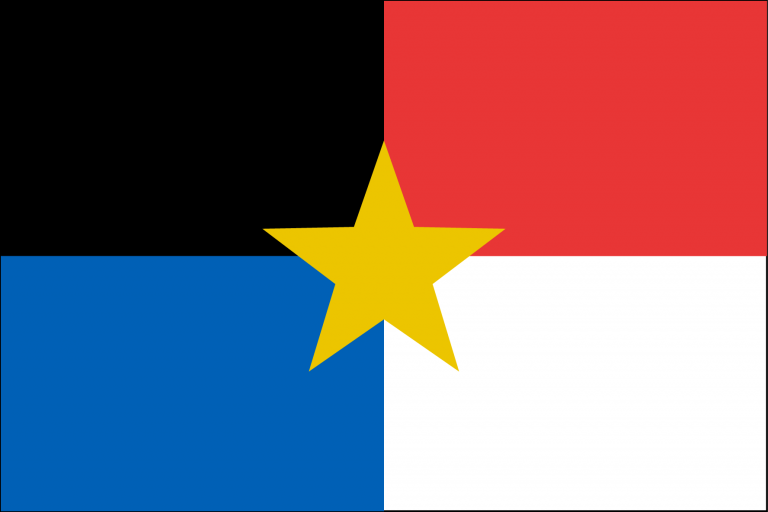Por Valentín Arteaga, poeta
La Mancha, ese inmensurable misterio, es más que una vasta porción geográfica del universo, mera envoltura del modo de ser y estar de los hombres y mujeres que vienen y van, tan adentro de su mismo alrededor. Ea, pues, paisano: lo que es, es así.
El paisaje manchego, por pura esencia o inaudito destino, es inspirador de sentimientos y hasta presentimientos absolutamente inasequibles para quienes vengan dándose de listos, sean meros académicos de la Argamasilla o cervantistas de tres al cuarto, que los hay, y está feo discutir.
Mas volvamos a donde íbamos: La Mancha es una porción muy singular de tierras que está plantificada por carácter propio en la mitad central del universo mundo, pues su estatura es tan alta que podría decirse que está de puntillas sobre su labrantío y va de vuelo. De ahí que no se sepa dónde termina o comienza. Ni por qué tanto enjalbiego y añil por sus quinterías.
Lo que significa que La Mancha no admite definición alguna. Definir es acotar, deshacer lindes y suprimir puntos cardinales, y no es eso. Además, los paisanos de estos apartes no lo pueden, ni lo quieren disimular. Se les reconoce, es un decir, cuando deambulan por los cerros de Úbeda o por las Batuecas. Por algo aquel manco y disimulador profesional hasta dejárselo sobrado se fijó en los oteros, motillas y ventas de los camineros y le dio por jugar a hacer acertijos. Le asistía mucha razón: cuantos traten de cruzar por las extensiones menchegas no saben lo que vale un peine. Más aún, por acá todo vecino es un hidalgo y una moza, pariente de nuestra señora doña Dulcinea.
Sépanlo los fotógrafos de urgencia, los turistas que miran y no ven, y los tontos de turno: cuando tocan a oración las campanas de la villa, quien en los corrillos de la plaza no se desenrosque la boina tendrá que vérselas con el regidor. Ya hablaremos.
Amigos todos, otra vez será.